Pudo ser feriado, ese día. Salí de casa a caminar en un intento por flojar mis extremidades tras cinco horas sentada concluyendo la lectura de una novela, a mi entender, cautivante por su composición y el tema que aborda: “La amortajada” de María Luisa Bombal, una escritora chilena que, sin muchos aspavientos, hay que leer.
Es cierto que para salir a pasear no respeté el pronóstico del tiempo. Según las informaciones meteorológicas había un frente nuboso que, más tarde, se convertiría en aguacero. Era 2 de noviembre, se celebraba el día de muertos en el país y según la tradición había que colocar, en algún rincón de la casa, un altar con veladoras, fotografías y bebidas calientes para honrar con rezos a los que se han ido. Desde luego, en estos tiempos de pandemia, hablar de tal celebración, es un tema fallido. Aunque debo señalar que en República Dominicana el día de muertos se hizo fantasma hace mucho como aquel ficticio pueblo de Comala cuando un peregrino quedó atrapado por difuntos buscando a su padre. Aquí, en el plano real, unos cuantos vivos asisten a los cementerios a limpiar tumbas y colocar flores. En lo particular, un día de muertos equivale a un día de vivos recapitulando de lejitos al gran Rulfo y su Pedro Páramo, a quien tanto admiro.
Llevaba como dos cuadras de camino y me daba cuenta que recién empezaba una llovizna a caer. Le di una boba importancia a el agua que mojaba despacio mi cabeza porque, simplemente, en ese preciso momento no estorbaba. La gente, los escasos caminantes de ese día andaban sobre el asfalto agobiados por la prisa, siempre con esa especie de ansiedad ante la negada idea de que les caiga del cielo ese brebaje refrescante que considero bendito.


El caminante del sombrero.
Seguí mi camino por una acera asimétrica, luego torcí por una callejuela estrecha que conecta a una avenida principal como queriendo acortar las partes pedregosas. Pero me fui dando cuenta de que me iba quedando sola en plena Charles de Gaulle haciendo esquina con Invivienda. Veía, curiosidad de caminante, las empresas manufactureras, los negocios de comida, las tres estaciones de gasolina apenas con perímetros de distancia, las bancas de apuestas, los escaparates de ropas, los salones de belleza, las casas de empeño, las barberías y que la lluvia y mis pasos tranquilos reconstruían el lugar que a mis ojos intuía embriagado por una inusual soledad. Miro atrás y solo está la lluvia un tanto torrencial, una lluvia vertical que se complacía en desarraigar una naciente neblina que de momento cubría, quizá por una fugaz entrada del otoño, esa margen tan activa de la Zona Oriental a la que me encuentro atada desde hace más de veinte años.
Sabía que la vida no se detendría por el solo hecho de existir ese ruido ensordecedor de máquinas que atenuaban el funcionamiento de muchas de esas empresas con mayor poder adquisitivo ante otras de evidente fragilidad. Sabía que, dentro de esas industrias, hastiados, asfixiados, decepcionados por la misma situación económica pujada por años por un sistema social desequilibrado, tal vez más fuerte que el mismo virus del Covid, la luz de la esperanza vibraba, se hallaba presente con las risas, murmullos y pisadas de los tantos empleados que deben continuar como soldados en esta orbita terrenal hasta que sus cuerpos lánguidos, deprimidos digan ¡ya no más¡.
Traté de borrar esa impresión desalentadora mientras proseguía con mi camino, era un día triste diría: un cielo azul grisáceo se iba opacando a medida que arreciaba aquel fuerte chubasco, pero, también, el día se presentaba colateralmente hermoso. Las calles parecían haberse despojado de todo sucio, de esa malignidad causada por los vertederos de basura apostados en cada esquina por donde se tiene que cruzar sofocando el hedor. Pero, insisto, la lluvia hizo magia. Nos había traído frescor olfativo. Pululaba el aroma del romero y polvo Mexana.


Remedios, la bella y su ascenso al cielo.
Como debajo de la tierra se diluía un olor a guayabas, a mandarinas y tamarindo que me hizo sentir enlazada a décadas pasadas, donde la gente, parcialmente, era ingenua desgranando guandules los domingos en las mañanas, arrellanados en las aceras de sus casas de madera. En un momento bajé de mi cara la mascarilla para tener mejor visibilidad, quería limpiar mis ojos atiborrados con el agua lluvia. Todo sucedió de forma abrupta pues, de un instante al otro, dejó de llover.
Me hallaba en un punto intermedio de calle o camino vecinal y miro a la derecha, luego a la izquierda y parecería que, simplemente, algo me succionaba de la zona para trasladarme a otro sitio. Ignoré la sensación de no saber en dónde estaba por mis problemas de orientación, así que seguí caminando. Mientras más avanzaba, perdida sentía que estaba. Nada del lugar me pareció familiar. Como cinco minutos habían transcurrido, saco de mi bolsa el celular para verificar la hora o llamar a algún conocido, pero el celular estaba muerto, carecía de carga. Entonces me sentí frustrada. Al visualizar a un hombre con ropa de labriego que venía en dirección contraria, me fui sintiendo más relajada.
Me hallaba en un camino sin asfalto, bordeado por lomas interminables y rocas gigantes formadas por el barro. Cuando el hombre se aproxima veo que cubre su cabeza con un enorme sombrero de paja que omitía la mitad del rostro. Alcanzo a preguntar, con cierta timidez: señor, dónde estoy, llevo rato caminando y me perdí. El hombre, algo sorprendido, no sé si por mi aspecto mojado, me dice, ¿y de dónde viene usted con esas ropas tan raras y empapadas porque hoy hay mucho sol? Entonces me percato de que ando con jeans, suéter y una mascarilla, le respondo: de Santo Domingo Oriental. El hombre no parece entender nada de lo que le he dicho. Así que sube un poco su sombreo y me mira más fijo. Usted no es de por aquí. Efectivamente le contesto que no ladeando la cabeza. Vuelvo a preguntar: ¿dónde estoy? Está en Macondo. Macondo, señalando con sus dedos largos a un viejo letrero colgado a un árbol que no había visto. Macondo, vuelve a decir, como cansado de repetir lo mismo. Pero, Macondo, interrumpo ¿Es alguna comunidad de la Zona Oriental que bautizaron con este nombre? Qué es la zona Oriental, me pregunta el sujeto. Olvídelo, le comento un tanto exhausta. Pero una vocecilla interior me dice que estaba en Macondo. El Macondo de “Cien años de soledad”. Entonces la pregunta que me formulo: ¿He muerto o simplemente estoy soñando?
Decidí tomar las cosas con calma y ya que me hallaba dentro de la novela de Gabriel García Márquez, publicada por primera vez en el año 1967, quería saber dónde estaba la casa de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Entonces pensé: tengo que quitarme esta mascarilla y adoptar una actitud serena en torno a mi aspecto tan urbano, porque si le digo a este hombre que vengo del siglo XX1, de un país llamado República Dominicana y que atravesamos el coronavirus y por eso uso un bozal, la extraña, la loca, seré yo, así que permanecí en silencio ante sus inquisitivas preguntas y desvié el tema de mi procedencia con otra pregunta: ¿dónde vive Úrsula Iguarán? El señor me contesta: está un poco lejos. Entonces fue cuando, extrañamente, comprobé que me hallaba en Macondo.


Remedios, desnuda.
Sin embargo, todavía no podía cantar victoria pues es elemental saber que “Cien años de soledad” son cien años de soledad. Perdóneme don Gabriel, es una novela con demasiadas historias, generaciones y páginas reiterativas. Necesitaba descubrir en qué parte estaba, pues para mi interés, siempre llamó mi atención tres personajes de la novela: Úrsula Iguarán, Amaranta Buendía y Remedios, la bella.
Perdone nuevamente don Gabriel, no tengo interés por Aureliano Buendía, hijo de Úrsula y José Arcadio, este último, tampoco. José Arcadio es buena gente, pero muy sicorígido, de erradas conjeturas. En plena lectura de la novela te dan ganas de ahorcarlo. Llega un momento a deslumbrarte y fastidiarte. No obstante, cuando esté cerca de la casa de Úrsula me daré cuenta en qué momento del libro me hallo, me dije. Mientras tanto vuelvo y pregunto al hombre tan alto y delgado, que por primera vez me muestra sus dientes llenos de sarro, viéndome como una mujer muy rara, ¿cómo llego a la casa de los Buendía? Me responde , verá, antes Macondo apenas era una aldea con casas de barro, así dice la novela en sus primeros párrafos, pienso, en tanto de que el hombre sigue hablando: Ya no es aldea, Macondo ha cambiado mucho, nos llegó la civilización. Entonces siento las letras del primer párrafo de la novela bailar en mi cabeza:
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”.
Deduzco que es muy probable que conozca a Amaranta o a Remedios, la hija más amada por el coronel Aureliano, todo va a depender de lo que encuentre en el camino. Porque si esto es así como creo, podré advertirle a Úrsula, la mujer más elocuente y de carácter en esa morfología maconiana, que tenga cuidado con sus descendientes, al ir envejeciendo sus hijos y nietos se encargarán de burlarla.


Amaranta Buendía.
Así leyera de nuevo a “Cien años de soledad”, que no lo haría, es fácil entender lo que ocurrió con Úrsula Iguarán. La demencia senil que padecía, creo, estoy segura que se debía al Alzheimer. Pretendo darle algunos remedios para el buen funcionamiento de su cerebro y postergue la enfermedad. Pero si logro, además, conocer a su hija Amaranta, me gustaría decirle que no pierda el tiempo cosiendo aquel vestido, ni odiando a su hermana de crianza, Rebeca, por un hombre que al principio no la quiso y que luego ella rechazó. Que sea feliz a su manera y deje de lado su gran desilusión. Que goce del placer y el amor, que no se fuera virgen a la tumba, lo demás es su problema, pues hay que reconocer que, aunque Amaranta era la típica solterona y tía querendona, tenía su lado oscuro, como todo el mundo.
Seguro que le preguntaré a Amaranta: porqué se cansó de vivir tan joven. Entiendan que no me interesa el coronel Aureliano Buendía, reitero, pues en las tantas batallas civiles que participó, las que le impuso García Márquez, sin ganar ni una, era un reaccionario político con una gran frustración, perdió demasiado tiempo deprimido por sus derrotas, por mujeres e hijos regados, además de su inapetencia ante su propia existencia me llena de agobio todo lo que tenga que ver con sus innumerables realidades y fantasías. Prefiero dejarlo tranquilo construyendo sus pececitos de oro mientras se hace viejo.
¿Y si conozco a la mujer más bella del mundo de Macondo, según don Gabriel? estaría complacida. Ver de cerca a Remedios, la mujer cuya belleza mataba, es un acontecimiento, además de sus excentricidades. Atrapaba arañas y escorpiones entre otros insectos y se los comía dentro de una letrina, donde pasaba mayor parte del tiempo. Duraba largas horas jugando con su propia materia fecal. O esos baños tan extensos a los que se sometía, acariciando su cuerpo con aires hedonísticos a la vista pública, eran cuestiones para reflexionar. No es que fuera lasciva, ni exhibicionista, Remedios, la bella, solo quería ser ella y andar por el mundo con todas sus perfectas imperfecciones, viendo la vida muy alejada del caos.
No obstante, me fascinó siempre el tema de su ascenso al cielo, envuelta por sábanas blancas que le sirvieron de alas. Quisiera ver como desaparece en el firmamento. Observo desde la distancia a Remedios, una especie de Eva, me doy cuenta que estaba muy adelantada a su época, que era una muchacha con una condición especial: nació iluminada, siempre supo quién era. Por eso no se sometió a los controles y las normas del conglomerado. Era libre, el único personaje de García Márquez que hizo lo que quiso sin admitir represión, ni la de su propio creador. Por eso me emociona tanto querer conocerla. No era un ser que traía desgracias a los hombres que morían de amor por ella debido a su perturbadora belleza, por el contrario, vivía muy ajena a su exterior, y como se sumergía cada vez más en su particular mundo, donde quizá no había lugar para la lujuria y el sexo, se sabía inofensiva.
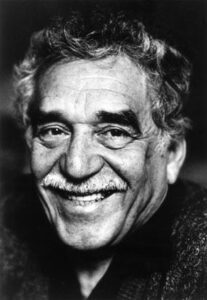
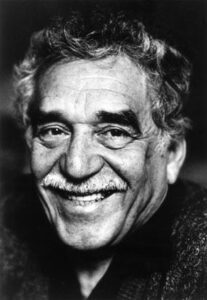
El escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Desde luego que, por otro lado, si Úrsula Iguarán no llegara a la edad que arribó desmemoriada, haciendo cosas absurdas, donde la ridiculizan contradictoriamente ante el poder que otrora ejercía, si, por ejemplo, Amaranta no hubiese muerto virgen y no suturara una y otra vez el vestido para su entierro, si el coronel no hubiese participado en tantas batallas y fuese menos apático, si en Macondo no lloviera por días, semanas y meses cada vez que muere un Buendía, si José Arcadio, marido de Úrsula, no hablara en el patio con los muertos, si no existiera esa atrayente fascinación por lo que es demasiado obvio “Cien años de soledad” dejaría de serlo de cambiar una hipérbole, metáfora, o tan solo una coma.
Es la novela más leída, quizás, en todo el mundo, según estadísticas, aunque, en mi opinión personal, no es la novela mejor escrita del siglo XX. De su autor me quedo con “El coronel no tiene quien le escriba” por su interioridad desgarrante y objetiva, además de su prosa, empero, “Cien años de soledad” posee un elemento único con el que sobrevive al tiempo: está irrompiblemente sujeta a su propio contexto epocal y a una jovial generación que, de alguna manera, perdió un ápice de inocencia con muchos de sus personajes fantásticos y acciones sexuales que en el texto cobraron vida.
Recapacito, y lo que pensaba hacer, de querer presenciar algunos acontecimientos e interactuar con los citados personajes, porque vengo del futuro, se queda en pensamiento. Entonces, asumo una respetuosa postura en cuanto a reconocer la valía del legendario Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura 1982 y sus significativos aportes al género narrativo. Sin embargo, siendo honesta conmigo misma, aunque parezca harina de otro costal, recomendaría a “Cien años de soledad” para quien, a veces, se sienta adolescente y no quiera complicar su existencia con lecturas de alta complejidad. En modo alguno deseo parecer soberbia con mi pensar un tanto radical ya que seguiré amando a escritores que voltearon la página del realismo mágico como Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias, Julio Cortázar y Franz Kafka con sus propuestas irremediablemente edificantes.
De nuevo, en esta inmediatez indefinida, como si reconstruyera mi propia escena ante el diálogo con el extraño, vuelvo y le pregunto al hombre del sombrero grande, dulcificando mi voz y aprovechando que no se marchó: dígame, buen samaritano, si es tan amable de ilustrarme, ya que he cambiado de opinión en cuanto a dirección ¿cómo salgo de Macondo?.





